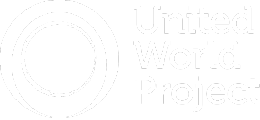Workshop
“Los derechos humanos son la cura”. Entrevista a Alessandra Morelli, ex delegada de la UCHNR

Con más de 30 años de servicio en zonas de conflicto para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Morelli analiza los desafíos actuales en materia de derechos humanos y cómo trabajar para restaurar la dignidad humana.
Alessandra Morelli fue delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 1992 a 2021: casi treinta años de trabajo entre los países más frágiles y sufridos del mundo. Puso todo su corazón en esta larga experiencia, incluso arriesgando su vida en un atentado en Mogadiscio, la capital de Somalia, en la costa africana, en 2014. Hablamos con ella sobre el tema de los derechos humanos, a partir de una definición que ella dio de sí misma: «Una mujer de diálogo y mediación que creció entre los colores y culturas del mundo».

Alessandra, ¿podemos partir de esta definición para contar tu historia?
Fui concebida en la India, pertenezco a una familia que siempre ha viajado. De ahí mi vida entre colores, culturas y países diferentes. Hasta mi trabajo en las Naciones Unidas: otro viaje, esta vez a países en conflicto. Una mujer de mediación (humanista, diría yo) y de diálogo porque viví entre diversidades que nunca sentí diferentes de mí. Nunca he hecho absoluta mi identidad. La he vivido en comunión con los demás. Esto no me quitó mi unicidad. Simplemente amplió mi visión al reafirmar que somos parte de la misma humanidad. El conflicto surge de la absolutización de la propia identidad. Sentirse parte de otras culturas conduce a la reciprocidad.
¿Qué significa trabajar en ACNUR?
Me formé en emergencias. Me sumergí hasta sentir el olor acre del conflicto, en las grandes guerras posteriores a la caída del Muro de Berlín y las Torres Gemelas. Incluso en países donde se combate el terrorismo. Me gusta definir mi trabajo y el de mis colegas como una acción para abrir espacios: de diálogo, de protección, de acogida y de cuidado a quienes se ven obligados a huir. Entre fronteras internacionales y dentro del mismo país. El espacio como recuperación de la dignidad, del aliento de la vida. Siempre he tratado con personas desarraigadas, sin un espacio que genere posibilidades de futuro. La guerra borra el lugar. Como decía el Papa Francisco: “La guerra es el fracaso del ser humano”.
¿Qué es lo opuesto de la guerra?
La acogida. Cumple la función de proteger la dignidad humana, pero en la fuerte Europa se le ha privado de su significado profundo. Se ve como la privación de algo. En todas las religiones, especialmente en las tres monoteístas, está la semilla de lo divino en la hospitalidad. Incluso la palabra solidaridad ha sido vaciada de su significado profundo; ese, para utilizar las palabras de Stefano Rodotà (N.D.: jurista y político italiano), de brújula y de resolución de las crisis humanitarias. Caímos en la tentación del muro. En mi trabajo he intentado negociar estos valores de resolución con los gobiernos de los países en los que he operado. Para alimentar una humanidad nublada por la violencia.

Recientemente desarrolló una ruta temática titulada Hacia una economía del cuidado. Arte para seguir siendo humanos. ¿Qué valor tiene para los derechos humanos?
Después de 30 años de vivir entre derechos ignorados, en países donde no se respeta el derecho internacional, intenté dar forma narrativa a mi experiencia. En mi primer libro, Manos que protegen. Historias, lugares, rostros de mis treinta años entre guerras y conflictos, hablo de cómo uno puede deslizarse constantemente hacia lo inhumano.
¿Cómo controlar este peligro?
Me pregunté qué palabras eran necesarias para construir, para sanar, para poner en circulación con urgencia. Acogida, hospitalidad, escucha, inclusión. Su ausencia es una señal de alarma en un contexto político que habla de sustitución étnica, de carga residual, de externalización de fronteras. De ahí el deseo de rehumanizar a través de meditaciones, conferencias y libros. El primer libro y el segundo: Hacia una economía del cuidado. Arte para seguir siendo humanos. Humanizar es un camino de educación. Erasmo de Rotterdam dijo: “Uno se vuelve humano”.
¿Cómo ha cambiado el mundo en materia de derechos humanos? ¿Evolución o involución?
El segundo. Después de muchos años entre los derechos humanos negados, me encontré en Italia con problemas similares a los que afronté en mi trabajo. La gestión de las migraciones nos dice que no somos conscientes de ser parte de la misma comunidad humana. Que no conocemos a la persona que huye del conflicto o en busca de una vida mejor. Una frontera líquida, como la que existe hoy entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos: un corredor desgraciadamente sin canales legales. Los países se están cerrando cada vez más y con la elección de Trump nos estamos alejando del concepto de reasentamiento. En Europa los derechos son muy frágiles, se gestionan por instinto, complaciendo el ánimo popular en función del voto. Para Platón, la política era el cuidado de la comunidad.

¿La solidaridad debe tener espacio en la política?
La ONU fue creada como un instrumento de esperanza después de la Segunda Guerra Mundial: para decir “nunca más” al rearme desenfrenado. Ese “nunca más” pasa también por el multilateralismo. En la ONU ningún país se aísla. Razona con otros sobre cómo resolver su problema, pero hoy la ONU está aislada y no es bienvenida. Hemos vuelto al unilateralismo, como vemos entre Estados Unidos y Rusia. Es el mundo neoliberal del individualismo y el poder. Cuanto más se vive con el poder, menos se expresa uno como humano.
¿Qué importancia tiene hablar de derechos humanos?
No debemos renunciar a nuestra pasión por los derechos humanos: ellos devuelven al “homo reciproco” al centro y detienen la violencia. Los derechos humanos son la cura. Ellos protegen al humano. Son los centinelas del bienestar. En la Biblia, la palabra “vigilante” a menudo se traduce como “guardián”.
¿Qué puede hacer un simple ciudadano por los derechos humanos?
Defenderlos es deber de todos y responsabilidad de cada individuo. ¿Como? Informarse más allá de las noticias falsas y la propaganda. En busca de las fuentes adecuadas con una mirada ilimitada a la inmensidad del mundo, mucho más allá del propio patio trasero. Educando. La cultura se transforma. La cultura aumenta el respeto por los derechos humanos. No todos estamos llamados a hacer grandes obras, pero todos estamos llamados a ser jardineros.

¿Qué poder tiene el ACNUR para traer paz al mundo?
Organizaciones de la ONU como ACNUR, Programa Mundial de Alimentos, FAO, UNICEF, FIDA, siguen involucradas en el conflicto hasta el punto de poner en riesgo la vida de sus miembros. Me pasó a mí y a mis compañeros que dieron su vida por una causa de paz, reconciliación y dignidad. Hoy la ONU está en Gaza, en Ucrania… somos nosotros los que estamos recogiendo los pedazos.
¿Cómo?
Somos como los maestros alfareros del ‘kintsukuroi’ (que es la portada de mi segundo libro): los que transfiguran los fragmentos rotos adornándolos incluso, siguiendo las heridas y grietas de la rotura con oro y plata. Las agencias de la ONU realizan gestos proféticos todos los días.
¿Como la que usted misma hizo al izar la bandera del ACNUR en el aeropuerto de Mogadiscio, lo que le costó el atentado que la hirió?
Mucha gente me dijo: “Esto nos basta, porque sentimos que no estamos solos”. Es emocionante. Hago un llamamiento para que se apoye a estas organizaciones y ONG. Sin ellos en el terreno todo quedaría oscuro. Garantizan el pan y la protección que permite la vida y ayudan a conocer la verdad.

¿Qué importancia tiene la palabra esperanza en los derechos humanos?
Fundamental. Lo aprendí de los ojos, de las palabras y del comportamiento de muchos refugiados y desplazados que lo habían perdido todo pero siempre se aferraron a la esperanza. La esperanza terrena es la clave que permite la supervivencia, pero se nutre del trabajo de una comunidad que cuida. Luego está la esperanza espiritual, de fe: que Dios nos deja, pero nos la deja, como decía Don Tonino Bello, para trabajarla. La esperanza es un don que debemos cultivar. Por eso, “jardineros”.
¿Qué importancia tiene educar a los jóvenes para mejorar los derechos humanos?
La educación es extremadamente urgente. De la consciencia surge la acción. No se actúa sin una profunda reflexión. Necesitamos hacer comprender a nuestros jóvenes que los derechos humanos están en el ADN de los propios seres humanos. Son la brújula, el mapa, son palabras de vida. Pero también se puede educar en el lugar de trabajo. Es necesario un cambio de paradigma. Unámonos para atravesar con profecía esta fase oscura, este tiempo de mucho rearme. Después de treinta años de guerra, digo que las armas nunca traen la paz.